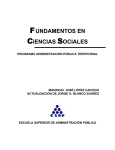Download UNA VISIÓN DE LA POSTMODERNIDAD: LAS MEDICINAS
Document related concepts
Transcript
UNA VISIÓN DE LA POSTMODERNIDAD: LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS Y EL CAMBIO CULTURAL. Matilde Panadero Díaz Departamento de Sociología Universidad de Sevilla Introducción. Me pregunto si las grises y profundas aguas del Sena despertaron a Comte de su locura y le devolvieron al juicioso universo de los cuerdos. Puede que cuando contemplara su imagen en el río, de pronto comprendiera que no se trataba más que del reflejo del convulso mundo en el que le había tocado vivir. Miradas de un mundo social en extinción, visiones de una nueva época que avistaba cambios trascendentales para el devenir del hombre en la historia. Quizá la “herejía metafísica” que él tanto denunció en los iluministas, el abismo que se abría entre la razón y el sentimiento, no hiciera más que anunciar el crepúsculo de un viejo orden social y el advenimiento de una sociedad nueva, nacida de todos los cambios que estaban aconteciendo. El positivismo de Comte hunde sus raíces en la fascinación que sentía por la ciencia y en el impulso por explicar la sociedad de su tiempo. Su tentativa de proyectar el método científico en la exploración de la vida social, acabará transmutando la Física Social en Sociología. Los instrumentos teórico-prácticos de la ciencia se prolongan en el análisis de la sociedad. Así, el fundador del positivismo social tratará de buscar una ley que regule los principios del comportamiento social y, en su denodado intento por acercar el método de la ciencia al análisis de la sociedad, bautizará con el sustantivo de ley a su filosofía de la historia recogida en la Ley de los tres estadios. Comte fue de los primeros científicos sociales que se sumergió en el análisis de la emergente sociedad industrial. La nueva ciencia, la Sociología, debía explicar el funcionamiento de la sociedad. De este modo, concibió la recién llegada disciplina en su doble vertiente: aquella que estudiaría el orden social, es decir, los mecanismos de cohesión social (la estática social) y, la encargada de estudiar el progreso y el cambio social (la dinámica social). Puede que su enajenación fuera tan sólo una quimera, pero en ella vislumbró la nueva disciplina: “Pero Saint Simon, con su activismo extremoso –en el que se unen el espíritu de aventura y empresa con la impaciencia mesiánica del reformador social-, no llegaría a formular sino poco más que la pretensión de una ciencia social. Su ex discípulo y secretario Augusto Comte, inventor del término ‘sociología’, sería también el autor de su primer tratamiento sistemático en el marco del sistema positivo de las ciencias. Comte rechaza como “ambición desmesurada” la inmediatez de la pasión política de su maestro, y salta del mundo real de la praxis al orden lógico que debe seguir la realidad: dentro de él elabora los principios fundamentales de la nueva ciencia. Así la revolución espiritual positivista pierde toda dimensión 1 subversiva: se prepara la legitimación académica y social de la Sociología y del positivismo, conciliando la razón con el orden establecido” (Moya, 1982, págs. 31-32). El nacimiento de la sociología está indisolublemente unido a la noción de cambio social. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial desatan los dos períodos críticos a partir de los cuales, el pensamiento sociológico se articula como una racionalización científica de la vida social: “No es así nada casual que las grandes síntesis sociológicas se hayan producido en momentos de graves crisis y conflictos sociales, en momentos en los que el ritmo histórico estaba planteando cuestiones y problemas radicalmente nuevos (Rodríguez Zúñiga, 1990, pág. 21). En la génesis de la sociología late con fuerza la ineludible explicación sobre el tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna1. Los sociólogos clásicos buscaban una nueva definición de lo social, una imagen de la sociedad que estaba emergiendo: “Sociología, evolucionismo, positivismo, son la expresión esquemática de una nueva concepción del mundo, cuyo espíritu motor radica en una suerte de secularización científica de las ideas de divinidad y providencia, en provecho de un humanismo progresista y mundanal…..El mundo no se sostiene ahora sobre una razón trascendental, sino que el hombre realiza el sentido inmanente del mundo, en cuanto instaura históricamente la razón en todos los ámbitos de la vida” (Moya, 1982, págs. 34-35). Asimismo, a partir de los siglos XVII y XVIII las instituciones y las relaciones sociales se secularizan, la comprensión del mundo y de la vida social ya no encuentran abrigo en formulaciones sagradas o divinas. La Reforma Protestante de Lutero, la Revolución Americana de 1770 y más tarde, la Revolución Francesa son las expresiones vívidas y determinantes que en el plano ideológico manifiestan el inevitable cambio social. Apuntan inexorablemente hacia el tránsito de formas tradicionales de vida a formas modernas de existencia. Así pues, la noción de cambio social es una constante que subyace al pensamiento sociológico desde sus orígenes. Desde los albores de la sociología, los primeros sociólogos señalaron que el cambio es inherente a la propia dinámica de la sociedad. La realidad social aparece como una red entreverada por el cambio y éste conforma un elemento esencial de la misma. De este modo, en la “caja negra” de la realidad social está guardado el germen del cambio. No se puede negar que la naturaleza del cambio social trasluce en toda la sociología de Karl Marx, pero también en Durkheim cuando analiza la división del trabajo o en Weber cuando plantea el análisis histórico de la sociedad. Los procesos de cambio social acaban transformando las instituciones y, en consecuencia afectan a las vidas de los individuos. La medicina como institución social no sólo ha adquirido formas diversas a través de la historia2, sino que ha permanecido sujeta a los 1 Lamo de Espinosa hace alusión a ese paso o transición: “La sociología se ha construido alrededor de una diferencia, de una dicotomía, de una línea de demarcación que señala todo un campo y un programa (Spencer-Brown): la que separa lo tradicional y lo moderno (Lamo de Espinosa, 1996, pág. 73). 2 López (2001) destaca la amplia variedad de formas de medicina que han existido desde los inicios de la humanidad: “El elevado número de formas de medicina resulta patente si, junto a las sociedades desarrolladas del momento presente, se considera el resto de las existentes en la actualidad y a lo largo de la historia. Las actividades que integran cada una de dichas formas pueden estudiarse como un conjunto de relaciones o interacciones sociales, es decir, como un sistema social, o bien como un conjunto de pautas de conducta o comportamiento, entendiéndolas como un sistema cultural. Al aplicar estos dos puntos de vista complementarios, las nociones vagas e intuitivas quedan sustituidas por el 2 procesos de cambio en los que se han visto envueltas las distintas culturas en las que aquélla se ha venido desarrollando. En todas las sociedades conocidas la tarea de la medicina ha consistido en mantener la salud, además de prevenir y curar la enfermedad. El Positivismo aportó el método científico a la Sociología, contribuyendo al estudio e interpretación de la realidad social. A partir de ese momento, las enfermedades empezarán a ser examinadas como manifestaciones de las condiciones sociales. En consecuencia, las enfermedades serán estudiadas en relación a la estructura social, a la estructura económica o, como señala Ackernecht (1985), al contexto cultural. La enfermedad ya no es algo que afecta exclusivamente al individuo, sino que concierne a todo el grupo social. De esta manera, uno de los primeros en destacar la influencia que los factores sociales tienen en el origen de las enfermedades, fue el historiador de la medicina Sigerist (1960). Del mismo modo, Rudolph Virchow3 entendió que la medicina debía formar parte de la vida social y así, conseguiría los objetivos perseguidos. Desde este marco introductorio caben dos cuestiones a plantear. La primera tiene que ver con el proceso de cambio social que en plena Modernidad, forjó la institucionalización de la medicina científica como opción única y hegemónica frente a otros recursos terapéuticos. La segunda cuestión, aborda el cambio social y cultural acontecido en las últimas décadas en las sociedades más desarrolladas de occidente, en relación al apogeo experimentado por las medicinas alternativas. 1. La racionalidad científica en el discurso de la Modernidad: la institucionalización de la medicina. La Revolución Industrial originó un conjunto de cambios en la organización social y en los modos de vida europeos a partir del siglo XVIII. Este proceso de cambio ligado a pautas sociales nuevas, es decir la Modernidad se convirtió en el desvelo principal de la sociología. Una de las cuestiones más directamente asociadas a la idea de Modernidad es la noción de racionalidad científica. La Modernidad representó el éxito de la racionalidad científica. Una época coronada por el imperio de la ciencia, frente al dominio secular de la religión existente en la sociedad feudal estamental. Si bien las revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII se asentaron sobre una concepción mecanicista de la naturaleza, el nacimiento de la ciencia moderna significó la ruptura con el enfoque aristotélico del universo. El triunfo del reduccionismo físico-químico se alzó sobre las cenizas aún calientes de visiones más holísticas concepto preciso de sistema, lo que supone equiparar la medicina a los demás subsistemas resultantes del análisis sociocultural” (López, 2001, pág. 48). 3 Ackernecht resalta el interés de Virchow por acercar la medicina a las ciencias sociales: “Hace unos cien años, Rudolph Virchow, un hombre de 27 años que se iba a convertir en el ‘papa’ de la moderna medicina biológica durante las siguientes cinco décadas, afirmó que ‘la medicina es una ciencia social’, una afirmación de la que curiosamente nunca se retractó. La verdad fundamental de la tesis de Virchow estuvo durante un tiempo oscurecida por los grandes descubrimientos biológicos de la segunda mitad del siglo XIX, pero durante las últimas décadas se ha impuesto con fuerza entre nosotros en una sociedad que sufre numerosas enfermedades no por ignorancia biológica sino sociológica” (Ackernecht, 1985, págs. 119-120). 3 e integradoras del mundo. En este sentido, Galileo y la Escuela de Padua son lúcidos exponentes de la idea de “especificidad”, eje sobre el que va a gravitar toda la empresa científica hasta nuestros días. Pudiera ser una casualidad que el año en el que muere Galileo, coincide con el año del nacimiento de Newton, aunque más bien parece que el genio italiano le pasa el testigo al físico inglés. Los descubrimientos de Galileo, las contribuciones de Descartes y la física newtoniana4, se van agregando sucesivamente a la construcción del edificio científico moderno. Weber apuntó hacia los antecedentes de las dos herramientas primigenias de la ciencia, las cuales instrumentarán la empresa científica moderna: “Junto al descubrimiento de la lógica en Grecia aparece, como fruto del Renacimiento, el segundo gran instrumento del trabajo científico: el experimento racional como medio de una experiencia controlada y digna de confianza, sin la cual no sería posible la ciencia actual” (Weber, 1972, pág. 204). Los cimientos de la nueva ciencia se implantan en el terreno del agitado y cambiante paisaje sociocultural europeo. La Ilustración condena el Antiguo Régimen y catapulta un nuevo orden social, que más allá de lo simbólico representa la conquista de la razón. El pensamiento moderno se expande por todas las esferas científicas y culturales de ese tiempo. A su vez, en el debate sociológico de la Modernidad palpita intensamente el discurso sobre el avance de la ciencia. En este sentido, la vía subjetiva de progreso científico fue negada por Comte: ”Una vez que tales ejercicios preparatorios han comprobado la inanidad radical de las explicaciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial, sea teológica, sea metafísica, el espíritu humano renuncia en lo sucesivo a las indagaciones absolutas que no convenían más que a su infancia, y circunscribe sus esfuerzos al dominio, a partir de entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación, única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles, razonadamente adaptables a nuestras necesidades reales” (Comte, 1984, pág. 39). Al mismo tiempo, Weber (1979) concibió el proceso de racionalización como el punto de partida de la sociedad capitalista. Este proceso, que él consideraba típicamente occidental, se originó con la aparición del ascetismo protestante calvinista. Ello provocó una dinámica histórica de racionalización de la conducta de los individuos: Weber lo definió como proceso de racionalización de la sociedad. Lo que se entiende como realmente substancial en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna5, es el triunfo de la racionalidad instrumental como modelo dominante del pensamiento. La Revolución Industrial y junto a ésta la aparición del capitalismo, legitiman la conquista de la racionalidad. La influencia de la tecnología en el cambio social era importante para Weber, aunque no determinante; el potencial genuinamente 4 Rodríguez Zúñiga apunta la influencia decisiva del modelo de Newton en la cultura europea: “En lo que importa ahora, hay que registrar la (por así decirlo) fascinación que el modelo newtoniano ejerce sobre el pensamiento de la Ilustración. Deviene éste algo tan básico que, como se ha dicho, las Luces son incomprensibles sin él: forma parte del subsuelo cultural” (Rodríguez Zúñiga, 1990, pág. 29). 5 Autores contemporáneos como Anthony Giddens ha denunciado los efectos perversos de la modernidad, entendida como una estructura que se relaciona con el yo: “La modernidad altera de manera radical la naturaleza de la vida social cotidiana y afecta a los aspectos más personales de nuestra experiencia. La modernidad se ha de entender en un plano institucional; pero los cambios provocados por las instituciones modernas se entretejen directamente con la vida individual y, por tanto, con el yo” (Giddens, 1995, pág. 9). 4 transformador de la sociedad está en las ideas. Según esto, la sociedad moderna es el resultado de una forma nueva de pensar el mundo. Max Weber sostenía que todas las instituciones modernas se verían afectadas por la racionalidad instrumental, lo que conduciría a la burocratización de la sociedad. El cálculo empírico y el pensamiento racional y científico llevarían a la racionalización absoluta de la vida social y, por tanto, a la burocratización del aparato institucional y de las organizaciones. En este contexto de cambio social decisivo se gesta el proceso de institucionalización de la medicina, a la vez que se configuran las bases de un modelo médico hegemónico (Menéndez, 1981). Dicho proceso tiene lugar en un momento histórico en el que se están produciendo una serie de fenómenos relacionados: la emergencia de las ideas democráticas y liberales sirve de apoyo y sostén al nuevo marco político-institucional que representa el Estado liberal. Es un período en el que se están formando los primeros Estados nacionales dentro del mosaico continental europeo; la Revolución Industrial, la formación del proletariado industrial; la expansión de los Imperios coloniales y el desarrollo urbano-industrial. En este marco social en fase de transformación, la medicina científica encuentra el medio apropiado en el que asentar su supremacía, a partir de ese momento será reconocida, legitimada y amparada por las instancias oficiales del naciente Estado moderno. En este sentido, Foucault (1978) sostiene que la implantación de un determinado modelo de medicina supone un elemento de control social e ideológico por parte del Estado liberal del XIX. De igual modo, la economía industrial genera nuevos problemas y también nuevas necesidades: el crecimiento del proletariado fabril que demanda una mayor asistencia, así como la necesidad de hacer frente a las enfermedades nuevas que están surgiendo como consecuencia de la industrialización. Paralelamente, tiene lugar la sanitary revolution (Berliner, 1984) que implica una serie de reformas medioambientales como la mejora de las condiciones de habitabilidad (saneamiento urbano) y de trabajo, lo que se traduce en parte, en un descenso importante de la mortalidad, al tiempo que se incrementa la esperanza de vida. Todos los factores arriba mencionados configuran el marco idóneo que consolida y legitima un modelo de medicina, del que van a ser descartadas otras opciones terapéuticas. Este nuevo enfoque, más centrado en el estudio de las funciones y los órganos del cuerpo, enfatiza la observación de los síntomas por encima de la explicación de la enfermedad. El saber médico se asienta en el conocimiento del cuerpo y sus patologías. El foco de atención no se dirige a la persona enferma, sino que por el contrario se dirige a la enfermedad, en consecuencia el tratamiento de la enfermedad se vuelve prioritario. Nos encontramos ante una concepción nueva de la salud y la enfermedad que aísla otros recursos terapéuticos. Menéndez (1990) pone el énfasis en el surgimiento de un nuevo discurso ideológico médico en el que la salud y la enfermedad son tratadas de forma exclusiva y excluyente, cercando otras alternativas posibles a ese planteamiento teórico-ideológico. En este sentido, los fundamentos de la medicina científica encuentran su eco en un nuevo orden social. El éxito de la nueva ciencia médica es el reflejo del esplendor de una nueva época, más racionalizada y organicista. Así, se sumirán en la oscuridad todas aquellas terapias que tradicionalmente coexistieron en perfecta 5 armonía, formando parte de todo un conjunto de conocimientos, del que era partícipe la comunidad, que además de orientar sobre la salud y la medicina representaban un modo de vida. Dichas prácticas terapéuticas fueron excluidas de la medicina ortodoxa por no ser consideradas científicas y se vieron sometidas a un proceso de confinamiento6,y subsistiendo en muchos casos como saberes oscuros y supersticiosos, símbolos de una época de irracionalidad 2. Modernidad y postmodernidad: de la medicina científica a la medicina alternativa. El pluralismo médico es un fenómeno existente en todas las sociedades a lo largo de la historia (López, 2001). Dicho término hace referencia a la coexistencia de diversos recursos asistenciales y terapéuticos, es decir al conjunto formado por diversas medicinas, de las cuales un mismo paciente puede hacer uso de manera simultánea. Hay que tener en cuenta que la medicina en las sociedades premodernas era vista más como una ocupación que como una profesión vocacional. Cualquiera estaba capacitado para practicar la curación, puesto que no existía un cuerpo de conocimientos compartido, además de pocas limitaciones legales (Porter, 2001). En este contexto resultaba dificultoso distinguir entre los practicantes “oficiales” y los “no oficiales”. El desarrollo del mercado, unido al crecimiento de las clases medias en el capitalismo industrial produjo una competencia entre las diferentes prácticas médicas, ya que cada una pugnaba por conseguir un espacio en ese nuevo mercado. En este contexto social la medicina “oficial” fue combatiendo otras alternativas médicas, paulatinamente fue ganándoles terreno y, finalmente, consiguió quedarse con el monopolio profesional. De este modo, algunas prácticas asistenciales se vieron sometidas a un proceso de secularización (Ehrenreich y English, 1988), quedando relegadas a una posición subordinada y dependiente dentro de la estructura de cuidados, mientras que otras serán finalmente apartadas como la curandería. Las mujeres que ancestralmente ocuparon un lugar importante como sanadoras en el ámbito de los cuidados de salud7, fueron poco a poco siendo desplazadas. Así, las comadronas8 fueron suplantadas gradualmente por los parteros u obstetras. También la enfermería tradicionalmente ligada a los cuidados domésticos y a las órdenes religiosas, más tarde emergerá con fuerza 6 Comelles señala que a partir del siglo XVIII los médicos monopolizaron todo el campo de la salud arrinconando otros recursos terapéuticos: “La atención de salud estaba confiada mayoritariamente a los particulares y sus redes sociales, apoyada por multitud de oficios curadores y por una red institucional (hospitales, hospicios y santuarios) destinados a ofrecer asilo, cuidado o intervenciones curativas de naturaleza milagrosa. A partir del siglo XVIII su estrategia se centró en dividir la atención en salud en un sector gestionado por médicos con criterios técnico-científicos, y un cajón se sastre de prácticas ‘tradicionales’ o folk que debían ser aculturadas por asistemáticas o supersticiosas” (Comelles, 1993, pág. 171). 7 Oakley (1992) sostiene que las mujeres habían conformado tradicionalmente una parte primordial del pluralismo médico, eran conocedoras y depositarias de todo un arsenal de hierbas y de raíces de plantas, imprescindible para la provisión de los cuidados de salud. 8 Duin y Sutcliffe (1992) destacan el papel crucial que las mujeres sanadoras representaron en la esfera de los cuidados de salud en lo que al alumbramiento de los niños se refiere. Ahondan en el hecho de que dicho fenómeno se remonta a fases muy tempranas de la civilización. 6 profesional en el marco de un mercado competitivo. De igual manera, otros sistemas médicos como la homeopatía y el naturismo se verán sometidos al ostracismo. La medicina científica o biomedicina9 ganó influencia por encima de otras opciones terapéuticas a lo largo del siglo XIX. Al asumir los principios del Positivismo, la tarea científica consistió en demostrar que sólo era válido aquel conocimiento susceptible de ser observado, medido, experimentado. El descubrimiento de la bacteria y la teoría de la etiología de Koch hizo que la medicina fuera más dependiente de otras ciencias como la biología y la química (Berliner, 1984). De esta manera, los primeros hallazgos de carácter bacteriológico, afianzaron los principios orgánicos como origen de las enfermedades, fortaleciendo la perspectiva biologicista10 de la medicina. En los últimos cien años la medicina científica se ha extendido por todo el planeta y ha conseguido un lugar dominante aunque no exclusivo, en los países del tercer mundo, conviviendo en muchos casos con las medicinas tradicionales de aquellos lugares. Así, Kleinman (1980) analiza la coexistencia de distintos sistemas médicos en la isla de Taiwan, tales como la biomedicina, la osteopatía americana y la medicina tradicional china. A lo largo del siglo XX la medicina científica ha ejercido un predominio absoluto en la esfera del pluralismo médico, estableciendo su jurisdicción en el ámbito de la salud y la enfermedad. Sin embargo, en el último tercio del siglo XX el paradigma biomédico ha visto socavado su influencia por la irrupción de medicinas no convencionales. A partir de los años 80 en las sociedades occidentales más desarrolladas se ha producido un incremento considerable del uso de las medicinas alternativas. Llama la atención el hecho de que este fenómeno tenga lugar en aquellos países donde la medicina científica está más avanzada. El interés que dicho fenómeno ha despertado queda reflejado en el creciente número de estudios y artículos publicados en revistas científicas como Journal of the American Medical Association, British Medical Journal o Annals of Internal Medicine, principalmente. La primera dificultad que entraña el estudio de la utilización de las medicinas alternativas es la denominación de las mismas, ya que el término engloba una extensa variedad de terapias que se fundan en tradiciones diversas y cuyos sistemas diagnósticos y terapéuticos difieren entre sí (Bruguera i Cortada, 2003). No obstante, pese a la complejidad y debate que este asunto concita, el término más ampliamente admitido es el de medicinas alternativas y complementarias (MAC). Independientemente de la discusión que la denominación del término pueda generar, la cuestión central es la amplia aceptación que estas terapias están teniendo entre la población. Numerosos estudios realizados en Estados Unidos, Australia y Europa 9 López (1990) señala que el proceso de arraigo y consolidación de la biomedicina no tiene más de 150 años, aunque la medicina de índole galénica inició un proceso de desintegración a partir del Renacimiento con las aportaciones de Vesalio y Paracelso. 10 Devillard hace una apreciación interesante a este respecto: “Es de constatar que, en el origen, la distinción entre lo social y lo biológico deriva del proceso de segmentación de la realidad social por la ciencia y la creciente especialización de sus diferentes disciplinas, lo que dio lugar al aislamiento de lo fisiobiológico por la medicina” (Devillard, 1990, pág. 81). 7 apuntan al notable incremento de las MAC en los últimos años. Así, en una encuesta realizada durante 1990 se detectó que el 34% de los ciudadanos norteamericanos había utilizado algún tipo de terapia alternativa. Al mismo tiempo se registraron 425 millones de consultas a profesionales alternativos, 40 millones de veces por encima de las visitas a médicos generalistas (Eisenberg y otros, 1993). Posteriormente, un seguimiento de dicha encuesta ponía de manifiesto que el porcentaje de utilización ascendía al 42% y que el número de consultas realizadas a practicantes de medicinas alternativas ascendía a 629 millones de consultas, por encima del número de visitas al médico convencional (Eisenberg y otros, 1998). En el Reino Unido 12 millones de personas utilizaron alguna medicina alternativa durante 1993. En 1997 la cifra alcanzó a 15 millones (Zollman y Vickers, 1999). Sobre el uso de MAC en España no se dispone de muchos datos debido a la carencia de estudios y encuestas que aborden la temática en profundidad. Las únicas estadísticas que ofrecen alguna información sobre la utilización de estas medicinas son las Encuestas de Salud de Cataluña (1994 y 2002) y la Encuesta de Salud de Barcelona (2000-2001), en ambas se pregunta por visitas realizadas a homeópatas, naturistas y acupuntores. Se sabe que en España el uso de MAC ha aumentado considerablemente en los últimos diez años, pero la información disponible es fundamentalmente cualitativa (Gol-Freixa, 2003). La eclosión de las medicinas alternativas se produce en un momento en el que las sociedades industriales avanzadas están experimentando un período de cambios que se aprecia en diversos ámbitos: social, cultural, político y económico. Desde la sociología numerosos autores observan y analizan esas transformaciones que se han denominado posmodernización. Así, Inglehart (1998) explora toda esa constelación de cambios, señalando que está emergiendo una cultura nueva que aporta valores y estilos de vida distintos. Se abre un abanico de posibilidades donde la pluralidad y la diversidad admiten múltiples combinaciones. El cambio postmoderno también se observa en las tendencias religiosas, en las normas sexuales, así como en los roles de género. Del mismo modo, Inglehart subraya que una de las corrientes postmodernas pretende “recuperar” rasgos primordiales de las culturas tradicionales: “Otra perspectiva considera el posmodernismo como la revaloración de la tradición. Se invierte así una de las principales tendencias de la modernización. Los asombrosos logros de la ciencia y la industria durante los primeros años de la era moderna hicieron del Progreso un mito y desacreditaron radicalmente la tradición. Lo ‘Nuevo’ comenzó a ser virtualmente sinónimo de lo “bueno”. Más recientemente, la pérdida de prestigio de la racionalidad instrumental de la modernidad no sólo abrió las puertas para que la tradición recuperara su estatus, también creó la necesidad de un nuevo mito legitimador. En la visión posmoderna del mundo la tradición recupera su valor positivo, especialmente las tradiciones no occidentales” (Inglehart, 1998, pág. 31). En el siglo XIX la modernización acabó con la sociedad agraria estamental y construyó un nuevo modelo sobre los cimientos del emergente fenómeno de la industrialización, para pasar en nuestros días a una nueva forma social. Ulrich Beck ha denominado sociedad del riesgo a 8 ese nuevo modelo: “A la base de todo esto se encuentra la idea de que somos testigos (sujeto y objeto) de una fractura dentro de la modernidad, la cual se desprende de los contornos de la sociedad industrial clásica y acuña una nueva figura, a la que aquí llamamos “sociedad (industrial) del riesgo” (Beck, 1998, pág.16). El proyecto de la Modernidad en tanto representaba la conquista de la libertad y la seguridad se ha resquebrajado. Las formas de vida y de trabajo surgidas de la sociedad industrial clásica (familia nuclear, roles de género, funciones sexuales, oficio, etc.) se diluyen en el escenario de un proceso imparable de individualización. La individualización desencadena nuevas formas y estilos de vida, nuevas identidades sociales donde: “El propio individuo se convierte en la unidad de reproducción vital de lo social” (Beck, 1998, pág.166). Del mismo modo, Bauman (2001) destaca dos aspectos esenciales que caracterizan y diferencian la modernidad avanzada. El primero de ellos tiene que ver con el desmoronamiento de las “ilusiones modernas” y añade: “El segundo cambio trascendental es la desregulación y la privatización de las tareas y deberes modernizadores. Lo que se consideraba como una tarea planteada a la razón humana, como atributo colectivo y propiedad de la especie humana, se ha fragmentado –‘individualizado’, abandonado a la valentía y aguante individuales- y asignado a unos recursos individualmente administrados. Aunque no se ha abandonado por completo la idea de mejora (o la modernización del statu quo) por medio de acciones legisladoras de la sociedad en su conjunto, se ha pasado decisivamente a hacer hincapié en la autoafirmación del individuo. Este fatídico alejamiento se ha reflejado en el paso del discurso ético/político de la ‘sociedad justa’ a los ‘derechos humanos’, es decir, al derecho de los individuos a seguir siendo diferentes y a escoger a voluntad sus propios modelos de felicidad y su propio estilo de vida” (Bauman, 2001, págs. 120-121). En este sentido, individualización implica fragmentación: en la sociedad postmoderna se ha producido una quiebra en los valores, en la concepción de los tiempos y de los espacios. Las nuevas tecnologías están imprimiendo profundas transformaciones en las vidas de los individuos. La rapidez de la sociedad de la información produce lo que Urry (1997) denomina tiempo instantáneo, es decir que la concepción del tiempo ya no es la de la etapa industrial, la dimensión espacio-tiempo se comprime. La incertidumbre es una constante en nuestros días, se vive con una permanente incertidumbre respecto al futuro: “Las sociedades han perdido el sentido de su destino, y el devenir no tiene finalidad” (Picó, 1998, pág.591). Igualmente, para Urry (1997) el postmodernismo no sólo tiene que ver con una serie de transformaciones producidas en el campo de la arquitectura y de las artes, sino que en términos generales está estrechamente vinculado con la vida social y cultural. Así, matiza que uno de los rasgos más distintivos de la sociedad postmoderna es la mutación originada en la naturaleza de la identidad social de los sujetos y, ello es debido a las transformaciones que han tenido lugar en la cultura y en el modo de organización de las sociedades avanzadas. Hay una mayor apertura y fluidez en las identidades sociales postmodernas. 9 En este nuevo escenario social donde brotan diferentes prácticas alternativas, desde la meditación zen hasta la alimentación macrobiótica pasando por las religiones orientales, irrumpen las medicinas alternativas como una expresión más de la dinámica del proceso de individualización en la sociedad postmoderna. En los últimos años la medicina se ha convertido en objeto de reflexión y de crítica. La pérdida de confianza en los métodos científico-racionales de la medicina oficial, acompañado de los cambios sociales y culturales ya mencionados, explican esa irrupción. En este sentido, Dinges (2002) destaca que los planteamientos postmaterialistas centrados en la autorrealización personal, así como la mayor autonomía de los pacientes de cara a los especialistas, al igual que el mayor grado de respeto de la medicina homeopática hacia los usuarios, ha favorecido el auge de las terapias alternativas. De este modo, a partir de la década de los ochenta tiene lugar una auténtica eclosión pluralista en el mercado médico, donde la homeopatía ocupa un lugar más preferente. Así, los países del sur y oeste de Europa han registrado un incremento en la demanda de la medicina homeopática. En la aparición de las medicinas alternativas habría que contemplar el movimiento contracultural que en los años 70 surgió en los Estados Unidos. Dicho movimiento no se puede desligar de una serie de fenómenos, entre los cuales cabe destacar la guerra de Vietnam. El conflicto bélico es uno de los acontecimientos que golpeó más duramente a la sociedad estadounidense, provocando la reacción de determinados sectores que se opusieron radicalmente al gobierno y a su política exterior. La guerra destapó el potente complejo militar-industrial, lo que a su vez desató otras denuncias como las realizadas a la industria farmacéutica y a la American Medical Association, de ahí que se comenzara a hablar del medical-industrial complex (Ehrenreich, 1971). A su vez, dentro de las críticas al sistema sanitario hay que tener en cuenta el movimiento de salud mental con sus planteamientos extremos (Szasz, 1984), así como las demoledoras denuncias de autores como Illich (1975). Igualmente, el fenómeno hippy contribuyó a incorporar elementos de tipo alternativo con aspectos orientalizantes que se sumaron al movimiento contracultural. También las migraciones que se fueron sucediendo a lo largo de los años 70 en los Estados Unidos, favorecieron el surgimiento de las terapias alternativas. Los emigrantes procedentes de países de América del Sur aportaron componentes de sus tradiciones culturales como el curanderismo y el chamanismo, principalmente. De igual manera, los emigrantes asiáticos introdujeron elementos culturales de las tradiciones orientales (Gol-Freixa, 2003). En definitiva, las transformaciones vividas en los últimos años por las sociedades occidentales avanzadas, han propiciado la emergencia de una pluralidad de “microclimas culturales” (Choza, 2000, pág. 13) que conviven dentro del mosaico heterogéneo de la sociedad postmoderna. La postmodernidad ha rescatado del olvido prácticas médicas milenarias, ha recuperado la tradición y ha cuestionado los fundamentos de la medicina científica. Resulta difícil entender los rasgos de una época que como a Comte en su día le tocó vivir, y ahora nos toca vivir a nosotros, habitantes de una sociedad compleja y diversa. Vidas y existencias sociales cargadas de significados nuevos, tendencias sociales de un tiempo repleto de múltiples sentidos a los que hay que buscar su explicación. 10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ACKERNECHT, E. H. (1985): Medicina y antropología social, Madrid, Akal. BAUMAN, Z. (2001): La sociedad individualizada, Madrid, Cátedra. BECK, U. (1998): La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós. BERLINER, H. S. (1984): “Scientific medicine since Flexner”. En: Salmon, J W (ed.): Alternative Medicines: Popular and Policy Perspectives, New York, Tavistock, págs. 30-56. BRUGUERA I CORTADA, M. (2003): “Medicinas alternativas, complementarias, naturales o no convencionales”. En: Medicinas alternativas y complementarias, Humanitas, Humanidades Médicas, (Vol. 1), 2, Barcelona, Fundación Medicina y Humanidades Médicas, págs.107-113. CHOZA, J. (2000): “Prólogo”. En: Morales, E.: La magia de la homeopatía, Sevilla, Instituto Médico de Estudios Hahnemannianos, págs. 6-19. COMELLES, J. M. (1993): “La utopía de la atención integral en salud. Autoatención, práctica médica y asistencia primaria”. En: Revisiones en Salud Pública, 3, Barcelona, Masson, págs, 169-192. COMPTE, A. (1984): Discurso sobre el espíritu positivo, Madrid, Sarpe. DEVILLARD, M. J. (1990): “La construcción de la salud y de la enfermedad”. En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 51, Madrid, CIS, págs. 79-89. DINGES, M. (2002): “Introduction: Patients in the History of Homoeopathy”. En: Dinges, M (ed.): Patients in the History of Homoeopathy, Sheffield, EAHM Publications, págs. 2-32. DUIN, N.; SUTCLIFFE, J. (1992): A History of Medicine: From Prehistory to the Year 2020, London, Simon and Schuster. EHRENREICH, B. (1971): American Health Empire: Power, Profits, and Politics, New York, Vintage Books. EHRENREICH, B.; ENGLISH, D. (1973): Witches, Midwives and Nurses: A History of Women Healers, New York, Feminist Press. EISENBERG, D. M.; KESSLER, R. C.; FOSTER, C.; NORLOCK, F. E.; CALKINS, D. R.; DELBANCO, T. L. (1993): “Unconventional medicine in the United States: prevalence, costs and patterns of use”. En: New England Journal of Medicine, 328, págs. 246-52. EISENBERG, D. M.; DAVID, R. B.; ETTNER, S. L.; APPEL S.; WILKEY, S.; ROMPAY, M.; KESSLER, R. C. (1998): “Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997. Results of a Follow-Up National Survey”. En: Journal of the American Medical Association, 280, págs. 1569-75. FOUCAULT, M. (1978): El nacimiento de la clínica, México, Siglo XXI. GIDDENS, A. (1995): Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea, Barcelona, Península. GOL-FREIXA, J. M. (2003): “Las medicinas no convencionales en España”. En: Medicinas alternativas y complementarias, Humanitas, Humanidades Médicas, (Vol. 1), 2, Barcelona, Fundación Medicina y Humanidades Médicas, págs.135-140. ILLICH, I. (1975): La Némesis médica: la expropiación de la Salud, Barcelona, Barral. 11 INGLEHART, R. (1998): Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades, Madrid, CIS. KLEINMAN, A. (1980): Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry, Berkeley, University of California Press. LAMO DE ESPINOSA, E. (1996): Sociedades de cultura, sociedades de ciencia. Ensayos sobre la condición moderna, Oviedo, Nobel. LÓPEZ, J. M. (2001): Breve historia de la medicina, Madrid, Alianza. MENÉNDEZ, E. L. (1981): “El modelo médico y la salud de los trabajadores”. En: Basaglia y otros.: La salud de los trabajadores, México, Nueva Imagen, págs. 11-53. MENÉNDEZ, E. L. (1990): Antropología médica. Orientaciones, transacciones, México, Cuadernos de la Casa Chata, 179. desigualdades y MOYA, C. (1982): Teoría sociológica, Madrid, Taurus. OAKLEY, A. (1992): “The wisewoman and the doctor”. En: Saks, M. (ed.): Alternative Medicine in Britain, Oxford, Clarendon Press. PICÓ, J. (1998): “Postmodernismo, postmodernidad”. En: Giner, S.; Lamo de Espinosa, E.; Torres, C (eds.): Diccionario de Sociología. Madrid, Alianza, págs. 590-592. PORTER, R. (2001): Quacks : Fakers and Charlatans in English Medicine, Stroud, Tempus. RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, L. (1990): “El desarrollo de la teoría sociológica”. En: Del Campo, S (ed.): Tratado de Sociología (Tomo I), Madrid, Taurus, págs. 19-60. SIGERIST, H. E. (1960): On the history of medicine, New York, MD Publications. STOLLBERG, G. (2002): “Patients and Homoeopathy: an Overview of Sociological Literature”. En: Dinges, M (ed.): Patients in the History of Homoeopathy, Sheffield, EAHM Publications, págs. 317-329. SZASZ, T. (1970): The Manufacture of Madness, New York, Harper and Row. URRY, J. (1997): Consuming places, NewYork, Routledge. WEBER, M. (1972): El político y el científico, Madrid, Alianza. WEBER, M. (1979): La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Península. ZOLLMAN, C.; VICKERS, A. (1999): “Users and practitioners of complementary medicine”. En: British Medical Journal 319, págs. 836-839. 12