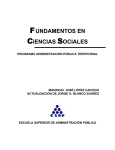Download Ficha de cátedra-Ciencia moderna y ciencias
Document related concepts
Transcript
Liceo Víctor Mercante – UNLP Materia: Comunicación Social 6º año - 2013 Prof. Matías David López Ficha de cátedra. Ciencia moderna y ciencias sociales En los siguientes fragmentos -tomados de textos y autores diversos- se busca rastrear y aproximarnos al surgimiento de la ciencia moderna –en el marco de importantes transformaciones que tuvieron las sociedades europeas de lo que se denomina el pasaje de la Edad Media y la Modernidad. En estos fragmentos se encontrarán ciertos nombres y periodizaciones que han sido acordadas por los historiadores de la ciencia. Lo que es fundamental es buscar comprender, desde una mirada compleja, todos los fenómenos y construcciones que posibilitan pensar de qué modo la ciencia se constituye en un saber con poder de explicación del mundo y legitimación de sus postulados, que se opuso a otras construcciones de saber existentes. A su vez, se plantea en algunos de los textos seleccionados, la constitución del campo de las denominadas “Ciencias sociales” (o ciencias humanas) hacia fines del siglo XIX cuando las sociedades modernas –que desarrollaban un capitalismo industrial y forma de organización política liberal- comienzan a mostrar y experimentar sus problemas y primeras crisis. Allí ciertos nuevos campos de saber disciplinarios –en los inicios la sociología, la economía, la ciencia política, pero luego también la antropología, el psicoanálisis, la lingüística- toman a su cargo esa necesidad de explicación y aplicación de sus saberes para la resolución de problemáticas sociales, económicas y políticas concretas. “El hombre” –la relación entre individuo y sociedad, las problemáticas vinculadas a las formas de organización social, por ejemplo en la fábrica, en la ciudad, en la familia, en la política, en las instituciones, su configuración como sujeto-, paso a ser un objeto de estudio, de investigación e indagación. En esa constitución de un campo de disciplinas específicas, éstas operarán una “autonomización” respecto de las llamadas ciencias naturales y físicas, pero –en un primer momento- buscarán sostener los términos del “método científico” (positivista, objetivo, de neutralidad valorativa, constructor de leyes universales) de aquellas ciencias para encontrar su lugar y legitimación como parte del campo científico. Pero desde ese momento también surgirán otras voces que propondrán nuevas miradas para comprender la complejidad –y opacidad- del mundo, de las relaciones humanas y esa paradoja entre objeto y sujeto de la ciencia. Se constituirán así a la par, en y entre las disciplinas, diferentes “corrientes de pensamiento social” que buscarán construirse como una válida explicación de lo social. Se invita a leer y analizar los siguientes fragmentos desde una postura atenta. “La ciencia moderna se opuso a las construcciones teológicas especulativas de la Edad Media elaborando un conocimiento basado en el rigor del dato. Su nacimiento fue empírico, nomotético (enunciación de leyes generales) y avalorativo. Esto significó, en primer lugar, la pretensión de fundar un conocimiento que se basara en el tratamiento de hechos, de los fenómenos concretos, observables y cuantificables. En este caso las proposiciones científicas obtienen su validez a partir de la contrastación empírica. Significó así mismo, que la observación y la experimentación se constituyeran en los recursos técnicometodológicos más utilizados, y que la lógica inductiva dominara la producción científica hasta las primeras décadas del siglo XX. En segundo lugar, la sistematización de los fenómenos y el establecimiento de regularidades empíricas (a través de la observación y la medición) posibilitaron la enunciación de leyes universales (carácter nomotético) capaces de explicar y predecir. Estas leyes tienen mayor o menor poder explicativo de acuerdo con la cantidad de fenómenos que a partir de ellas pueden ser explicados. Cuanto más abstractos y generales son sus conceptos, mayor poder explicativo tienen. El establecimiento de leyes generales universalmente válidas permite la predicción de nuevos fenómenos. En tercer lugar, la preocupación se centró en que este conocimiento estuviera desprovisto de valores, esto es, que fuera “objetivo”. Se aspiraba a una ciencia neutral cuya capacidad explicativa y predictiva crecería de acuerdo con la dinámica del progreso. La aspiración máxima de la ciencia moderna fue construir un sistema formalizado, a partir del cual se pudieran explicar la totalidad de los fenómenos. De esta manera, la unificación de las ciencias y la construcción de un paradigma universalmente válido se 1 Liceo Víctor Mercante – UNLP Materia: Comunicación Social 6º año - 2013 Prof. Matías David López constituyeron en uno de los ideales de la modernidad (1). Los fenómenos físicos fueron los primeros en ser sometidos a este tipo de conocimiento. Los éxitos logrados en este campo provocaron un desarrollo espectacular de las ciencias físicas y naturales durante los siglos XVII y XVIII.” de Luque, Susana. “La problemática valorativo-metodológica en las ciencias sociales” en: Díaz, Esther (Ed.) Metodología de las ciencias sociales, Bs. As., Ed. Biblos, 1997, p. 160 (1) Pero lejos de construir un único paradigma, la ciencia parece orientarse en sentido opuesto. En la actualidad, en las ciencias físicas conviven distintos paradigmas: el relativista, el cuántico y aún el newtoniano de la física clásica. “Muchos filósofos e historiadores opinan que la ciencia moderna empieza a fines del siglo XVI. En efecto, en esta fecha Galileo asesta el golpe final a la visión aristotélica de la ciencia, ya criticada por Ockham y otros filósofos empiristas ingleses. Según esta visión –compartida por muchos filósofos helenistas y árabes y por toda la escolástica- la tarea de la ciencia era identificar la naturaleza de cada especie de objeto de conocimiento, separando lo que es esencial y fijo (la sustancia) de lo que es accidental y variable. Por el contrario, para Galileo –y para la visión que se convierte en estándar en los tres siglos siguientes- la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir aserciones acerca de relaciones entre propiedades de los objetos. El científico tiene que hallar la forma matemática que estas relaciones tienen en la naturaleza. (…) estos experimentos de Galileo son mentales, porque él nunca logró un vacio absoluto o ausencia de razomiento. Pero él sentó las bases del METODO EXPERIMENTAL que desarrollaron sus seguidores (…).También puede ser considerado uno de los padres de la aproximación nomotética a la ciencia (según la cual la tarea de los científicos es encontrar –o formular- leyes de la naturaleza), en cuanto las relaciones matemáticas que buscaba entre pareja de propiedades dadas valían, obviamente, en cualquier tiempo y lugar. En su forma ideal, un experimento se obtiene sólo cuando se observen los efectos de variaciones controladas de una propiedad llamada ‘operativa’ en otra propiedad llaman ‘experimental’, mientras se mantienen constantes todas las otras propiedades que podrían influir sobre la segunda. (…) Se opera sobre un único objeto, considerado típico, o representativo de todos los objetos de su especie (…) Un límite teórico consiste en el hecho de que jamás se puede excluir con seguridad que otras propiedades, no incluidas en el modelo, influyan en la propiedad experimental (…). Los límites prácticos consisten en que no siempre es técnicamente posible controlar a la perfección las variaciones en la propiedad operativa.” Marradi, Alberto. “Tres aproximaciones a la ciencia” en Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J.; Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires, Ed. Emecé, 2007, pp. 17-18-19. “(…) Galileo surgió en un momento en que la sociedad europea había evolucionado. Ya se habían formado allí muchos ingenieros, banqueros, empresarios. Una sociedad que, como lo muestran los historiadores de la historia general, se había vuelto realista, racionalista, en el sentido burgués del término. La historia muestra que a partir del siglo XIII, y sobre todo de los siglos XIV y XV, Europa, que era agrícola, se volvió cada vez más urbana e ingresó en el capitalismo comercial. El poder ya no se restringía a los señores y el clero, surgía una nueva clase de gente que debía ser tenida en cuenta, que quería actuar sobre la naturaleza, que confiaba en el hombre y veía al mundo de una nueva forma. (…) Hasta los siglos XI o XII, el cristianismo dominaba una Europa agrícola, y el gran objetivo de la vida era la salvación del alma. Esta era una de las razones por las que no se hacía mucha ciencia (…) A partir de los siglos XI y XII, con la sociedad de los ingenieros, con el formidable progreso de la técnica en la Edad Media, con el desarrollo de las ciudades, Europa cambió la personalidad, de modo de producción, de intereses, y vio aparecer nuevos personajes. Los rasgos característicos de la ciencia moderna son los rasgos característicos de la sociedad de la época en que surgió. La ciencia se volvió experimental porque los “prácticos” adquirieron un lugar más importante. (…) A partir del siglo XVI surgieron al lado de las universidades –donde la enseñanza, incluso de la matemática, era teórica, abstracta- las “escuelas de cálculo” para comerciantes, donde se aprendía a medir el volumen de un barril (…). Hubo libros destinados a comerciantes, que se difundieron rápidamente, bastante antes de Galileo. (…) Veo a Galileo como la coronación del desarrollo de una sociedad. Entre el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento surgió una sociedad que confiaba en el hombre y en su poder de actuar sobre la naturaleza (…). La ciencia moderna, en lugar de contemplar la naturaleza, intenta ser eficaz (…) No se puede decir que se trata de un conocimiento meramente utilitario. (…) No se trata simplemente de ganar dinero. Era también una cuestión cultural. El burgués, que era eficaz, necesitaba un nuevo sistema del mundo, distinto al de la religión. (…) Cuando se piensa de una manera nueva surge la necesidad de una nueva concepción del mundo.” 2 Liceo Víctor Mercante – UNLP Materia: Comunicación Social 6º año - 2013 Prof. Matías David López “El contexto cultural de la ciencia”. Entrevista a Pierre Thuillier, realizada por Paulo César Abrantes, Ildeu de Castro Moreira y Alicia Ivanissevich. Revista Ciencia Hoy, Nº 3, Abril/Mayo 1989. “A mediados del siglo XIX surgió el interés práctico por resolver problemas económicos, sociales y políticos del orden capitalista. La pregunta científica se orientó hacia el hombre, pues la necesidad de dominar y controlar los fenómenos sociales transformó al hombre en el objeto de estudio de este nuevo dominio de saber. De este modo surgieron las ciencias sociales: la sociología, la economía, el derecho, la psicología, la ciencia política, la lingüística y todas aquellas disciplinas que reflexionan sobre lo humano. Estas disciplinas recortan, desde distintas perspectivas, sus objetos de estudio en relación con la actividad del hombre. La primera etapa en la constitución de las ciencias sociales como dominios independientes del saber se caracterizó por la influencia de la filosofía positiva. Esto significó la traspolación acrítica del paradigma de las ciencias naturales a las sociales. El estudio del hombre, entonces, se abordó con la metodología similar a la utilizada por el estudio de la naturaleza. La segunda etapa es la que corresponde al surgimiento del historicismo alemán. Esta corriente filosófica constituyó una reacción al pensamiento positivista y reivindicó una epistemología propia para las ciencias sociales. Señaló la necesidad de construir una alternativa metodológica específica para el abordaje de los fenómenos sociales: la comprensión. Paralelamente, en esta etapa se constituyó el pensamiento marxista caracterizado por la utilización de una metodología materialista y dialéctica. La tercera etapa corresponde a la reflexión sobre las ciencias sociales que se ha realizado en los últimos cincuenta años, en la que se destacan el estructuralismo (tanto en su versión marxista, por una parte, y en su versión psicoanalítica, por otra) así como los aportes de la lingüística, de la hermenéutica y del posestructuralismo en general.” de Luque, Susana. “La problemática valorativo-metodológica en las ciencias sociales” en: Díaz, Esther (Edit.) Metodología de las ciencias sociales, Bs. As., Ed. Biblos, 1997, pp. 160-161 “El surgimiento de las ciencias sociales es resultado de los profundos cambios sufridos por las sociedades europeas en los dos últimos siglos. La aparición de nuevas formas de producción (capitalismo industrial), las modificaciones en el plano de lo político y de las ideas concretadas en la Revolución Francesa, la constitución de nuevas clases sociales, generan transformaciones y tensiones que requieren ser estudiadas científicamente. La preocupación por explicar el funcionamiento de las distintas instancias de organización de lo social es asumida por las nacientes ciencias sociales. Construir un objeto científico les demandará a estas disciplinas una ruptura de dos niveles: por un lado con interpretaciones teológicas sobre el comportamiento de los hombres. Y a la vez, ruptura con la pretensión de elaborar conocimiento social a partir de prejuicios y concepciones de sentido común. Las ciencias sociales procuran ser reconocidas como tales, es decir, como “ciencias”, ya que debido a sus características epistemológicas y metodológicas peculiares, no faltan quienes les nieguen ese reconocimiento, acusándolas de estar teñidas de un insalvable “subjetivismo”. La principal dificultad epistemológica de las ciencias sociales radica en que el hombre es, a la vez, sujeto y objeto científico; pero además, este objeto científico es un sujeto conciente, lo cual dificulta las condiciones de descentración que puedan garantizar objetividad a las demostraciones. La elaboración de conceptos precisos y rigurosos – pretensión de la que no puede estar exenta ninguna ciencia- es parte constitutiva del desarrollo de estas disciplinas, así como la construcción de métodos de trabajo. Valor, dinero, hecho social, cultura, conducta o función son algunos de estos conceptos. En esta búsqueda, buena parte de la historia inicial de estas disciplinas aparece signada por la particular relación que establecen con las ciencias naturales. (…) Las ciencias sociales del siglo siguiente tenderán a generar propuestas teórico-metodológicas que reconocen la especificidad del objeto social como no reductible al de la naturaleza. (…) El sociólogo Weber avanza en esa dirección. En cuanto a los problemas metodológicos, el principal de ellos es la dificultad de experimentación y poder, así, variar a voluntad las condiciones de análisis. A su vez, en las distintas ciencias sociales se encuentran perspectivas comunes que cruzan a varias de ellas. El marxismo, por ejemplo, constituye una corriente teórica que involucra tanto a la economía como a la sociología. Hintze, Susana; Stolior de Sazbon y Bosch Batista, “El surgimiento de las ciencias sociales: contexto histórico y fundamentos teóricos”, Bs. As., 1988. “Según el positivismo la ciencia es una, procede según la lógica del experimento, y su patrón es la medición o cuantificación de variables para identificar relaciones; el investigador busca establecer leyes 3 Liceo Víctor Mercante – UNLP Materia: Comunicación Social 6º año - 2013 Prof. Matías David López universales para “explicar” hechos particulares; el observador ensaya una aproximación neutral a su objeto de estudio, de modo que la teoría resultante se someta a la verificación posterior de otros investigadores; esto es: la teoría debe ser confirmada o falseada. La ciencia procede comparando lo que dice la teoría con lo que sucede en el terreno empírico; el científico recolecta datos a través de métodos que garantizan su neutralidad valorativa, pues de lo contrario su material sería poco confiable e inverificable. Para que estos métodos puedan ser replicados por otros investigadores deben ser estandarizados, como la encuesta y la entrevista con cédula o dirigida. Habida cuenta de esta simple exposición, es fácil detectar sus flaquezas, pues esta perspectiva no conceptualiza el acceso del investigador a los sentidos que los sujetos les asignan a sus prácticas, ni las formas nativas de obtención de información, de modo que la incidencia del investigador en el proceso de recolección de datos lejos de eliminarse, se oculta y silencia (Holy, 1984).” Guber, Rosana. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Cap. 2 "El trabajo de campo", Bogotá, Ed. Norma, 2001. “La ciencia es un producto social. En un libro publicado en 1976 (Conocimiento e imaginario social) Bloor se dedicó a provocar a diestra y siniestra: afirmó que las matemáticas, base de la ciencia moderna, ‘son sociales por donde se las miré’; que los conocimientos científicos ‘son creencias sociales como cualquier otro’, y que, por lo tanto, las ‘creencias o estados del conocimiento tienen causas sociales que los sociólogos deben identificar’. Rápidamente se sumaron otros sicólogos a la movida, y la familia se agrandó. La mayoría de ellos retomó un libro (hoy clásico) de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, para mostrar que todo colectivo científico tiene una doble existencia: social (sus formas de identificación grupal, de organización, etc.) y cognitiva (el contenido de los conocimientos que producen, con sus métodos y teorías bajo el imperio de lo que Kuhn llamó paradigma). Y lo más importante, que son indisociables. Con este argumento, afirmaron que toda la ciencia que conocemos es una ciencia hecha y que, como tal, se nos presenta naturalmente como verdadera. Pero que, en realidad, la ciencia, como práctica social de un conjunto de individuos que pertenecen a una cultura y por lo tanto a un lenguaje, que tienen sus intereses, que negocian, que se buscan aliados y adversarios, es una fabricación social. En consecuencia, hay que dejar de lado la ciencia hecha y observar, investigar, analizar, interpretar la ‘ciencia mientras se hace’, porque es allí donde se pueden encontrar las raíces de lo que luego será presentado como verdad al resto de la sociedad.” Kreimer, Pablo. El científico también es un ser humano, Bs. As., Siglo XXI, 2009. “El campo epistemológico que recorren las ciencias humanas no ha sido prescrito de antemano: ninguna filosofía, ninguna opción política o moral, ninguna ciencia empírica sea la que fuere, ninguna observación del cuerpo humano, ningún análisis de la sensación, de la imaginación o de las pasiones ha encontrado jamás, en los siglos XVII y XVIII, algo así como el hombre, pues el hombre no existía (como tampoco la vida, el lenguaje y el trabajo); y las ciencias humanas no aparecieron hasta que, bajo el efecto de algún racionalismo presionante, de algún problema científico no resuelto, de algún interés práctico, se decidió hacer pasar al hombre (a querer o no y con un éxito mayor o menor) al lado de los objetos científicos —en cuyo número no se ha probado aún de manera absoluta que pueda incluírsele; aparecieron el día en que el hombre se constituyó en la cultura occidental a la vez como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber. No hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento histórico de cada una de las ciencias humanas aconteció en ocasión de un problema, de una exigencia, de un obstáculo teórico o práctico; ciertamente han sido necesarias las nuevas normas que la sociedad industrial impuso a los individuos para que, lentamente, en el curso del siglo XIX, se constituyera la psicología como ciencia; también fueron necesarias sin duda las amenazas que después de la Revolución han pesado sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que había instaurado la burguesía, para que apareciera una reflexión de tipo sociológico. Pero si bien estas referencias pueden explicar perfectamente por qué en tal circunstancia determinada y para responder a cuál cuestión precisa se han articulado estas ciencias, su posibilidad intrínseca, el hecho desnudo de que, por primera vez desde que existen seres humanos y viven en sociedad, el hombre aislado o en grupo se haya convertido en objeto de la ciencia —esto no puede ser considerado ni tratado como un fenómeno de opinión: es un acontecimiento en el orden del saber. Y este acontecimiento se produjo él mismo en una redistribución general de la episteme: cuando, al dejar el espacio de la representación, los seres vivos se alojaron en la profundidad específica de la vida, las riquezas en la presión progresiva de las formas de la producción, las palabras en el devenir de los 4 Liceo Víctor Mercante – UNLP Materia: Comunicación Social 6º año - 2013 Prof. Matías David López lenguajes. Era muy necesario en estas condiciones que el conocimiento del hombre apareciera, en su dirección científica, como contemporáneo y del mismo género que la biología, la economía y la filología, a tal grado que se vio en él, muy naturalmente, uno de los progresos decisivos hechos, en la historia de la cultura europea, por la racionalidad empírica.” Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2008 [1966]. “Pregunta: Desde que comenzó el Ciclo Básico Común de la UBA usted dicta la materia “Introducción al pensamiento científico”, pero en la bibliografía de su programa incluye a autores como Heidegger, Foucault, Nietzsche, Kuhn, que no son habituales en una materia que es una especie de metodología de la ciencias. Esther Díaz: Justamente. La epistemología es una disciplina relativamente nueva, de principios del siglo XX y, como suele pasar, los fundadores le dieron su impronta, que es lo que hoy llamamos neopositivismo o cientificismo. Desde dicha posición se considera que la única verdad legítima es la que provee la ciencia, y que este es el modelo excluyente de racionalidad. Los cientificistas han criticado a la filosofía tradicional, se han burlado de manera casi grosera de Heidegger, por ejemplo, por esa frase “como el ser que navega por la nada”, etc., etc. Pero ellos terminaron siendo más metafísicos que la metafísica que critican. Porque ¿qué hay más metafísico que una ciencia que se basa en supuestos matemáticos, expresables únicamente en un lenguaje formal y totalmente alejados de la experiencia cotidiana? Así que a mí me pareció que nosotros tenemos una responsabilidad frente a nuestros alumnos, porque estamos formando a futuros científicos y técnicos que es probable que en toda su carrera no vuelvan a tener una reflexión sobre la ciencia y precisamente por esa carencia se impregnarán de una mentalidad en la que la ciencia quede absolutamente incuestionada. Por eso tuve la necesidad de incluir en mi programa, además de los principios metodológicos que se ven en las otras cátedras, a algunos autores que presentan posturas alternativas a la cientificista.” Reportaje a Esther Díaz realizado por Oscar Alberto Cuervo, revista La otra, julio, 2004. “(…) el interrogante que surge es ‘¿y para qué sirve la ciencia?’. La cuestión no es nueva: ya se planteó desde la emergencia de la ciencia moderna, allá por el siglo XVII. Y hubo, desde entonces, dos debates – muy relacionados entre sí- que se fueron desplegando a lo largo de todos estos años. Y, lo mejor de todo: aún no están resueltos. El primero se refiere a la autonomía de los científicos versus la intervención del estado (o de alguien) para orientar las investigaciones. El segundo, al carácter público o el interés privado de esas investigaciones. En realidad, los dos debates forman parte de la misma cuestión. Si a la pregunta ‘¿para qué sirve la ciencia?’ respondemos ‘para acrecentar nuestros conocimientos sobre el mundo físico, natural y social’, queda claro que prevalece el interés público, y que los científicos deben ser autónomos de cualquier interferencia, sea pública o privada. Sin embargo, en la actualidad casi nadie afirma que la ciencia debe ser solamente para acrecentar nuestros conocimientos. La gran mayoría de las personas implicadas, los propios científicos, las gobiernos, empresarios, etc. comparten la idea de que el pilar de que el conocimiento científico debería servir para algo más que para ampliar nuestra cultura sobre el mundo. Claro que ese “algo más” es definido de modos muy diferentes según quien lo exponga”. Kreimer, Pablo. El científico también es un ser humano, Bs. As., Siglo XXI, 2009. “El universo de la ciencia está amenazado actualmente por un temible retroceso. La autonomía que la ciencia había conquistado poco a poco frente a los poderes religiosos, políticos o incluso económicos, y, parcialmente por lo menos, a las burocracias estatales que garantizaban las condiciones mínimas de su independencia, se ha debilitado considerablemente. Los mecanismos sociales que iban apareciendo a medida que dicha autonomía se afirmaba, como la lógica de la competitividad entre los iguales, corren el riesgo de ser utilizados en provecho de objetivos impuestos desde fuera; la sumisión a los intereses económicos y a las seducciones mediáticas amenaza con unirse a las críticas externas y a los vituperios internos, cuya última manifestación son algunos delirios «posmodernos», para deteriorar la confianza en la ciencia, y, muy especialmente, en la ciencia social. En suma, la ciencia está en peligro, y, en consecuencia, se vuelve peligrosa.” Bourdieu, Pierre. El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona, Ed. Anagrama, 2003 [2001]. 5